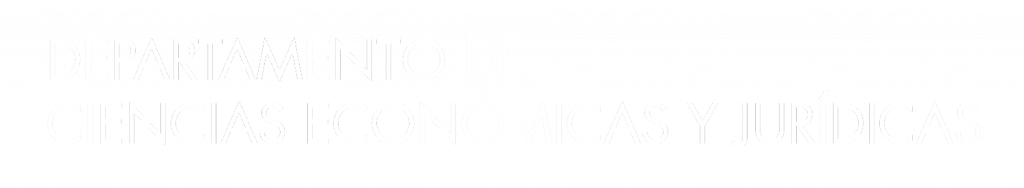El pleno empleo de los factores productivos ha estado asociado a la idea de que los países puedan alcanzar su potencial de crecimiento, y, con ello maximizar la riqueza generada por habitante. La teoría marginalista, concebida en etapas de crecimiento económico, daba como un supuesto en toda su modelización, como un supuesto, que este objetivo siempre se cumple, lo que justifica, entre otras cosas, las relaciones inversas entre las cantidades de bienes sustitutos en la producción, que implica como costo de oportunidad el sacrificio que debe hacerse cuando se decide aumentar la producción de un bien, medido en términos de un detrimento en la producción de otros bienes. La crisis de 1929 demostró que este supuesto no necesariamente se cumple en la realidad y que, más que un supuesto, debería plantearse como un objetivo. La teoría keynesiana aportó una explicación al hecho de que una economía pudiera estar en equilibrio sin alcanzar, simultáneamente, el empleo total de los factores disponibles, J. M. Keynes publicó en 1936 su Teoría General y dio una clara orientación sobre cómo los gobiernos pueden contribuir a alcanzar este objetivo. Posteriormente, en su trabajo de 1962, Okun plantea claramente la pregunta a la que pretende responder: “¿Cuánto sería el producto de la economía bajo condiciones de pleno empleo?”, y señala la importancia que la respuesta tiene para la política económica ya que el objetivo político de “pleno empleo” del factor trabajo que se vincularía directamente con el objetivo de alcanzar el “producto de pleno empleo”, y, a esos fines, los gobiernos deberían llevar adelante políticas monetarias y fiscales de crecimiento y estabilización.
El producto potencial, aclara Okun (1962), está determinado por diferentes factores: el conocimiento tecnológico, el stock de capital, los recursos naturales, las capacidades y la educación de la fuerza de trabajo, así, el producto potencial diferiría del real cuando la demanda agregada está por debajo el nivel que corresponde a una mínima tasa de desempleo de la fuerza de trabajo. Okun, asume el empleo de todos los factores productivos, así como la productividad del factora trabajo estarían relacionadas de manera inversa con la tasa de desempleo, y, en consecuencia, la tasa de desempleo resultaría una variable proxy de todas ellas.
En la periferia, las condiciones de trabajo varían mucho a la hora de considerar que la categoría “empleado” implica una productividad razonable que aporte significativamente a la creación de riqueza, dado el estado de la tecnología, al tiempo que tampoco garantiza el acceso a un ingreso digno, ni a servicios de salud y a seguridad previsional, propios del empleo registrado.
Por otra parte, en otros trabajos (Anchorena 2014, 2016, 2018) se ha mostrado que, en países con baja dotación de capital, sumada a la no sustuibilidad entre trabajo y capital, dadas la existencia limitaciones tecnológicas señaladas por R. S. Eckaus (1955), destacando que existe una cantidad limitada de procesos productivos disponibles para ciertos productos y, sólo cuando ambos factores están disponibles en las proporciones adecuadas, existe la posibilidad de que se puedan utilizar ambos de un modo simultáneo. Lo que hace que el pleno empleo de un factor productivo, difícilmente coincida con el pleno empelo de todos los demás factores. Con lo que, el pleno empleo de los factores tierra y capital, puede estar acompañado de desempleo, o ineficiencia en el uso del factor trabajo.
En particular esto está asociando a un mercado de trabajo dual, donde el empleo, aún en condiciones de bajo desempleo, se reparte entre un sector formal, trabajo asalariado registrado del sector privado, de alta productividad, y trabajo registrado del sector público, de productividad diversa, un sector semi formal, asociado al cuentapropismo que tributa, y un sector informal, que incluye a veces ayudas del Estado, estos últimos de bajos ingresos y sin cobertura social ni de salud.
En este contexto, de relativamente bajas tasas de desempleo, los gobiernos plantean transformar “planes sociales en empleo genuino”, siendo el paradigma de este empleo genuino el trabajo asalariado registrado. Sin embargo, en Argentina y otros países de la periferia, aunque aumentan los niveles generales de empleo, el sector de trabajo asalariado registrado del sector privado no muestra mejoras cuantitativas ni absolutas ni relativas y se encuentra disociado de otras variables como el Producto, el consumo público y privados, formación bruta de capital, el crecimiento poblacional, etc. Es más, dada su independencia de todos estos factores, pasa a representar cada vez una menor proporción en la tasa de empleo, ya que su variación ni siquiera acompaña el crecimiento vegetativo de la población.
Se concluye que, aun logrando altas tasas de actividad y de empleo, el desafío de los países de la periferia no pasa por mejorar la “cantidad” de empleo, y es imposible que el sector asalariado registrado crezca para absorber a los sectores precarizados. Sino que el desafío pasa por aumentar la productividad de los sectores precarizados, aportando desde las instituciones públicas, formas de organización, gestión, tecnología y capital que vuelvan estos trabajos productivos y competitivos (al fin y al cabo, no necesitan generar plusvalía, lo que supone desde el inicio menores costos), que aporten a la creación de riqueza, garanticen un ingreso digno, al tiempo que proporcionen el acceso a la seguridad social y sanitaria.
Bibliografía:
Anchorena, S. (2014): Ciclo económico y dinámicas de empleo en Argentina 1995-2002. De lo Nacional a lo local, Tesis Doctoral, Universidad de Huelva, Huelva.
Anchorena, S. (2016): “Ciclo Económico y Ciclo de Empleo. Estado presente Vs. Estado ausente”, en Revista CEDE BH Nro. 11, pp 15-21, del Centro de estudios para el desarrollo económico Benjamín Hopenhayn Santa Fe, Argentina.
Anchorena, S. (2018) “¿Cuánto le cuesta a Argentina el desempleo?”, en el Tercer Congreso de Economía Política para la Argentina, Universidad Nacional de La Plata, 14 al 16 de noviembre de 2018, La Plata, Argentina.
Eckaus, R., (1955). “El problema de las proporciones factoriales en las zonas subdesarrolladas”. The American Economic Review. Septiembre de 1955, reproducido en Agarwala, A. y Singh S. (1963), La economía del subdesarrollo, Madrid, Tecnos.
Okun, A. (1962): “Potential GNP: Its Measurement and Significance”, en The Political Economy of Prosperity, Norton, New York, 132–145