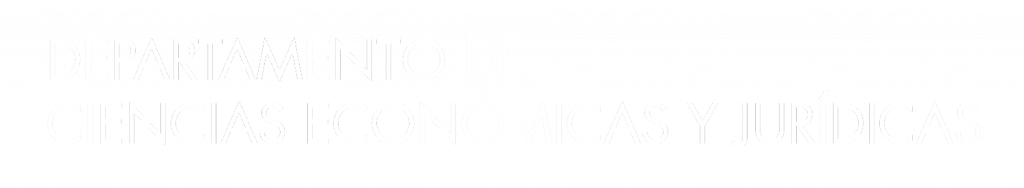El tipo de cambio juega un rol relevante en la política monetaria, principalmente en los países de la periferia. Esta función es analizada sólo de manera parcial por la literatura convencional. Por su parte, los bancos centrales periféricos intervienen, desde hace décadas, en los mercados de divisas. En estos países no existe posibilidad de controlar el crédito, el dinero y la tasa de interés sin que la autoridad monetaria regule, en algún grado, el tipo de cambio. Tal problema cobró una importancia mayor a partir de la globalización de los años ochenta. En la actualidad, el tipo de cambio ejerce una influencia marcada también en el sistema crediticio de los países avanzados (Taylor, 2004).
Un punto clave se vincula con la capacidad que poseen los bancos centrales para intervenir en los mercados de divisas. Una primera respuesta es que ello se relaciona con la inserción de cada país en mercado mundial y, también con su grado de desarrollo, esto es, con su condición de industrializado o periférico. Además, en la periferia existe una diversidad de estructuras productivas y financieras. Vasudevan (2010) distingue dos grupos principales: los que generan superávits comerciales netos, como los del sudeste asiático y los latinoamericanos (Brasil Argentina, entre otros) que afrontan dificultades periódicas en su balanza comercial y deben acudir al endeudamiento externo. Estas diferencias influyen sobre su distinta capacidad de manejar el dinero. Otra cuestión vinculada es el alcance que tiene el tipo de cambio para impulsar el crecimiento en esos países. Las respuestas van de una visión optimista a aquellas que ubican esa influencia en un rango secundario (Bresser Pereira y Rugitsky, 2021).
Tras las crisis del sudeste asiático de 1997-98, las naciones dependientes dejaron de usar el tipo de cambio fijo que rigió por décadas y se orientaron al régimen de tipos flotantes, pero sin dejar de lado la intervención del banco central en el mercado de divisas. Este sistema se extendió tanto en esos países que se expandieron en el mercado mundial por sus mejoras de productividad (Shaikh y Weber, 2020) como en aquellos que experimentaron alzas históricas en sus precios de exportación o se endeudaron, como Argentina y Brasil. En la primera década del siglo XXI, ambos grupos de países acumularon volúmenes notables en sus reservas internacionales.
Lavoie (2001) y Bofinger (2001) propusieron un esquema para afrontar estos aumentos de reservas, preservando una política autónoma del dinero y, el mismo tiempo, el manejo del tipo de cambio. Ese esquema consiste en la política de esterilización. El banco central emite para comprar los dólares que ingresan y, al mismo tiempo, vende bonos a los bancos comerciales para neutralizar ese aumento monetario. De esta forma, un país puede manejar el tipo de cambio y, a la vez, regular la tasa de interés del mercado monetario, sin resignar la libertad de cambios. Este argumento cuestiona expresamente el teorema de Mundell-Fleming que desconoce esta posibilidad. Por otra parte, para Lavoie y Bofinger, la esterilización puede ser aplicada tanto en el caso de entrada como de salida de capitales externos a un país.
Estas ideas fueron objetadas por varios autores, entre ellos, por Painceira (2013), quien precisó los límites que tiene la esterilización. Por un lado, cuando se verifican salidas de capitales y el banco central deba vender dólares, pueden sobrevenir problemas. Cuando esas ventas ocurren en la periferia, no hay que descartar que se desaten fugas de capitales que no puedan ser neutralizadas con las reservas oficiales disponibles o que alternativamente, representen un elevado costo para el país. En otros términos, la esterilización funciona de manera muy distinta en caso de entradas y de salidas de fondos externos.
Por el otro lado, en el caso entradas de capitales y de acumulación de reservas, como el que se registró en la primera década del siglo XX, también se presentan importantes dificultades. Primero, es cierto que las operaciones de esterilización facilitaron sustanciales acumulaciones de reservas pero, al mismo tiempo, generaron en muchos países elevadas deudas internas (Lebac/Leliq) con su consiguiente carga cuasifiscal. Segundo, aun cuando esas acumulaciones de divisas se verificaran exitosamente, se plantea la cuestión de si es conveniente que un país dependiente mantenga elevadas reservas inmovilizadas sin destinarlas a fines productivos (importación de maquinaria). ¿Vale la pena esa acumulación de dólares, más allá de un límite, en vez de asignarlas a industrializar el país? Tercero, tales procesos generaron un desequilibrio notable en la economía mundial puesto que los países dependientes mantienen esas reservas en títulos del tesoro estadounidense y de esa manera, financian a un gobierno extranjero. Este tipo de préstamo significa una transferencia de capitales cuesta arriba, desde la periferia hacia los países ricos. Estas diversas objeciones implican, a su vez, que los gobiernos deban reorientar su política monetaria y de industrialización. En otros términos, cabe decidir si tales magnitudes de reservas externas deben ser mantenidas líquidas o ser asignadas a fines reproductivos, mediante un control de la balanza capital.
En el mundo actual, sobre todo a partir de 2008, los controles de cambio son una herramienta al cual acuden muchos países forzados por las crisis. Hay corrientes dentro de la ortodoxia que recomiendan esos controles en forma transitoria (Edwards, 2021). Pero los teóricos del llamado ciclo financiero global, recomiendan controles permanentes para todos los países avanzados y periféricos que quieran conservar el manejo del dinero y el crédito, dados los efectos negativos del ciclo financiero global sobre la autonomía de sus sistemas financieros. Esto es, propician una vuelta a Bretton Woods (Rey, 2015; Burcu et al, 2020). Esto significa que el debate sobre la política monetaria en la periferia conserva plena actualidad y que este debate debe plantearse en un marco más amplio, que tome en cuenta el curso cambiante de la crisis mundial.