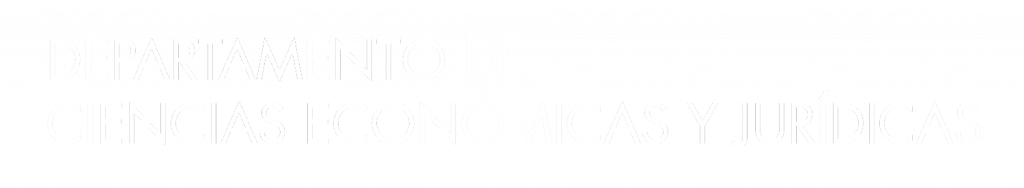Desde la llamada crisis de las subprime evidenciada en la primera década del presente siglo, cuya superación no es aun claramente visible, condujo a poner en el centro del análisis la tesis que plantea el origen de la crisis presente en la desregulación de las finanzas mundiales, la cual en realidad venía ocurriendo de tiempo atrás. Con ello se enfatiza el dominio financiero, sobre todo el especulativo, determinando la primacía de este sobre la llamada economía real. De ahí que recientemente en el análisis económico se haya presentado no solamente una pérdida de la centralidad del proceso productivo, sino que el capitalismo mundial aplica instrumentos y estrategias como la tasa de interés y la inyección o, alternativamente, la reducción de la liquidez monetaria y financiera como medidas para tratar de contener las manifestaciones de su crisis. Estas decisiones en materia de política económica, conjuntamente con la relativa disminución de los flujos del comercio exterior e incluso la reducción de la movilidad de personas, así como la disminución de las inversiones productivas, han tendido a hacer pensar, sobre todo en la institucionalidad mundial oficial, que se está en un proceso dirigido hacia el fin de la globalización. Por tanto, habría un resurgir de los nacionalismos y de los regionalismos. Aunque no todos los teóricos de este análisis coinciden en los diagnósticos, conformación y génesis de la dinámica económica, se termina por identificar los períodos recientes de la economía mundial como caracterizados por la primacía de lo financiero. Así pues, hay aquí unos elementos de la mayor relevancia para el debate, no solamente en lo que tiene que ver con tal supremacía de las finanzas, sino también sobre los causes recientes de la globalización, en el entendido que el capitalismo mundial está reestructurando las cadenas Transnacionales de valor en cuanto eje de la producción globalizada.
Por otra parte, la uberización y otras formas de trabajo que vienen ocurriendo en el mundo capitalista vinculados con las llamadas “plataformas digitales” o uberización laboral, grafica la reorganización del trabajo gestionado y controlado a través de dichas plataformas en un contexto de subsunción de este al capital. Ello ocurre en un marco de crisis de largo plazo que no tiene ni su determinante ni su supuesta manifestación novedosa únicamente en tiempos de pandemia, como tampoco en la mencionada primacía de lo financiero. Tal crisis se analiza polémicamente a partir de una explicación fundamental: la tendencia a la caída de la tasa de
ganancia y su expresión consecuencial más reciente en cuanto crisis de acumulación. Para hacer frente a tal situación, el capitalismo mundial ha acudido al expediente de una nueva reorganización del trabajo acompañada de controles y gerenciamientos direccionados hacia una mayor explotación (plusvalía), lo cual conduce a una renovada y mayor precarización, informalidad, aislamiento social y, por tanto, individualización mediante la generación de valor a través de las plataformas digitales y la mencionada uberización del trabajo. La funcionalidad de esta estrategia que se propone la recuperación de la rentabilidad del capital, ha conducido a profundizar la ya intrínseca condición de precariedad, la inestabilidad laboral, la individualización del trabajo y de los trabajadores como artífices del quehacer colectivo en cuanto clase social. La crisis económica mundial generó el marco apropiado para apuntar hacia las estrategias que faciliten la incorporación de plataformas digitales de trabajo como nuevos mecanismos de generación de valor, en orden a intentar la superación de la crisis económica y su correlato de crisis de acumulación. Con esto, el capitalismo mundial construye un marco adecuado para generar condiciones de incremento en la productividad derivada de la implementación y generalización de las nuevas tecnologías (microelectrónica, inteligencia artificial, teletrabajo, etc), lo cual a la larga se revierte contradictoriamente contra el mismo capitalismo mundializado, en la medida en que el aumento de la productividad laboral ha de expresarse en sobreproducción.