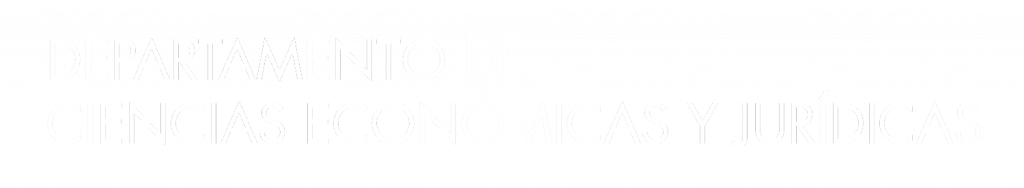Por Mg. Luis Lazzaro
La concurrencia de la convergencia tecnológica con los procesos de concentración horizontal y vertical de los medios tradicionales, en el marco de la reestructuración de la cadena de valor del capitalismo hacia el modo informacional[1], están reconfigurando viejas hegemonías y nuevos liderazgos de cuño neoliberal que condicionan fuertemente el intento de giro al progresismo en América Latina.
Es imposible sustraer a la comunicación de los escenarios de generación de expectativas políticas o -más aún.- de gobernabilidad cuando se trata de impulsar proyectos de redistribución progresiva de la riqueza. Pensar la economía o la política por fuera del factor comunicacional en su dimensión de práctica social, de modo productivo, de reproducción de contenidos y vía de acceso a la información es desconocer los nuevos modos de configuración de la escena ciudadana.
Y esta definición conlleva la necesidad del abordaje de las políticas públicas de comunicación como instrumento de la producción de la política y no tan solo de la información gubernamental a la sociedad. Se trata de un insumo indispensable para pensar en otra oportunidad para el progresismo en América Latina.
Estos nuevos escenarios de deliberación licúan el mundo social anterior y se constituyen como agrupamientos de individuos en lo que Castells (2000) denomina sociedad red. Son modos de vinculación con lo político que sustituyen a la multitud en su encuentro con los líderes en la plaza pública. Se trata de una nueva sociabilidad de base algorítmica, que interpela sentidos y emociones. El mundo social actual, de la mano de las TIC, ha convertido a los humanos en infómatas[2] (Chul Han, 2022).
Las corporaciones que se cristalizaron en los 90 en el mercado de las comunicaciones dejaron de ser factores de regulación de la conversación social sobre los asuntos de interés público para convertirse en actores y portavoces de la reestructuración del capitalismo a escala global. Con una particularidad; los bienes y servicios objeto de su modelo de negocios, atañen a valores culturales e informativos aunque el modelo dominante los ofrece como mercancías. Las empresas se convierten en agentes económicamente significativos que invocan la libertad de expresión como soporte de su negocio.
En esos procesos, el público deviene en consumidor personalizado. El nuevo sujeto político se individualiza a partir de la usabilidad de sus dispositivos personales, cuyas aplicaciones reemplazan la plaza o el encuentro social por colectivos de chateo en diversas plataformas que construyen tanto burbujas como grupos de afinidad. La pandemia de Covid 19, con su secuela de aislamiento social y generalización de intermediaciones tecnológicas para la gestión de la vida humana, establecieron en forma definitiva y estratégica la centralidad del sistema infocomunicacional como el gran articulador de la vida social y laboral.
En estas condiciones de producción, el capitalismo deber ser visto como algo más que la extracción de plusvalía en la relación capital-trabajo. Ahora se trata de la plusvalía entre el capital y los datos personales. La nueva matriz productiva “ahora intenta marcar simbólicamente la vida de los cuerpos hablantes y a la experiencia subjetiva de los mismos”, según Alemán[3] La pregunta que surge es qué parte de la vida podría quedar por fuera de este modo de producción de subjetividad que permita construir escenarios de opinión favorables a proyectos de avance democrático,
De los multimedios a las plataformas
Debe subrayarse que la emergencia de esta nueva matriz productiva no es neutral ni prescindente respeto de los contenidos que se distribuyen. El encuentro de las TIC con el viejo mundo mediático, en su devenir, reconfigura los modelos de acceso y consumo, con especificidades que les son propias -como veremos- pero no democratiza la escena sino que renueva -y en muchos casos aumenta- las asimetrías discursivas entre el poder hegemónico y los intereses populares.
El proceso reconoce al menos tres etapas bien marcadas en la región latinoamericana, fácilmente identificables en el plano económico, social y político pues acompañan procesos de reestructuración global del capitalismo tal como lo abordan Mattelart (2002), Castells, (2000), Mastrini-Becerra (2015) o Suazo (2018), donde se verifica la dirección de cambio de los multimedios de fines de siglo XX a las plataformas integradas de la actualidad[4].
En un primer momento, la década neoliberal de los años 90 supone que cada vez menos empresas se apropian de medios y sistemas locales concentrando la propiedad de los recursos de comunicación -gráficos y audiovisuales en diversas modalidades de financiamiento, por abonos o por publicidad- acompañando la creciente centralidad de la comunicación analógica como etapa inicial de la sociedad de la información[5].
Pueden situarse aquí claramente los procesos de Argentina (ascenso y diversificación del grupo Clarín hacia el formato multimedia y la oferta de triple play con internet)[6], así como el caso de O´Globo en Brasil, Cadena Caracol en Colombia, Televisa en México y Cisneros en Venezuela, cada uno con sus particularidades, donde la concentración produce una reducción en la cantidad de puntos de vista disponibles, en la oferta de contenidos y en la localización geográfica de la producción.
En un segundo momento, el estallido del ciclo neoliberal con crisis económicas, endeudamiento, aumento de la pobreza y creciente exclusión de sectores medios y medios bajos, exhibe procesos de quiebra y dificultades económicas de los grupos mediáticos que coincide con el ascenso de liderazgos populares comprometidos con el crecimiento y la redistribución del ingreso. Los nuevos procesos chocan contra la deriva neoliberal que sigue dominando la escena mediática. En Venezuela se abre el debate con la Ley Resorte (2000), en tanto que el proceso de ascenso de colectivos sociales en lucha por la democratización de la comunicación tiene actores como Intervozes en Brasil, la Coalición por una Comunicación Democrática en Argentina, el movimiento de medios comunitarios en Bolivia (Erbol), Perú y Ecuador (ALER) y la Coalición por una Radiodifusión Democrática de Uruguay. Se pone en tensión el sistema mercantil predominante y se reclama un modelo con presencia de los actores comunitarios y estatales en la comunicación.
En Argentina, el kirchnerismo abre un debate que pone en agenda un conjunto de regulaciones orientadas a limitar la concentración y redistribuir el acceso a la comunicación de manera de acompañar los procesos políticos, logrando la Ley 26.522 (2009). El proceso se complementa con las reformas constitucionales que reconocen la diversidad cultural y el acceso a internet como derechos humanos (Bolivia, México) así como el proceso de debate y sanción de la Ley de Marco Civil de Internet impulsada por Dilma Roussef, (2011) primera iniciativa de regulación del mundo digital en América Latina que establece el principio de jurisdicción y soberanía nacional sobre las redes y sus contenidos.
Durante esa segunda etapa, los medios tradicionales intentan condicionar la desregulación o convergencia regulatoria entre el broadcasting tradicional y el mundo de las telecomunicaciones, dominado por grandes operadores transcontinentales como Telefonica, Telecom y Claro, entre otros. En ese cruce pesa la escala de ingresos de las telefónicas o las operadoras satelitales como DIRECTV, con su pisada continental, que superan holgadamente la facturación de los multimedios locales. Estas diferencias de escala constituyen una plataforma ineludible para evaluar la proyección de la convergencia entre industrias que presentan magnitudes y volúmenes tan dispares. Existen excepciones en Brasil (Globo y Abril), México (Televisa), Argentina (Clarín) y Venezuela (Cisneros, incluyendo negocios extra zona) cuya facturación supera los mil millones de dólares anuales. En el caso argentino la oportuna llegada del macrismo al poder, no solo evitó la adecuación empresaria de Clarín a la Ley 26.522 sino que hizo posible el movimiento inverso, con el ingreso a Telecom para conformar el mayor grupo infocomunicacional de América Latina. Creó un ministerio a tal efecto. Este segundo momento exhibe las mayores tensiones desestabilizadoras del sistema multimedial convergente con los remanentes del proceso de articulación progresista de América Latina. Debe decirse, que en muchos casos, la obtención de posiciones dominantes o monopólicos fueron producto de concesiones regulatorias previas otorgadas por los propios gobiernos populares locales, que no lograron diversificar la matriz comunicacional.
La restauración conservadora posterior, que se manifiesta con el golpe en Bolivia (2019), los ascensos del macrismo en Argentina, de Lenin Moreno en Ecuador y de Bolsonaro en Brasil, y coinciden con experiencias del mismo signo neoliberal con Ivan Duque en Colombia o el hostigamiento a Venezuela, es el que caracteriza el tercer período. Este momento político coincide con el de la reconfiguración del sistema global de acceso a bienes informativos y culturales de la mano del predominio de los gigantes tecnológicos en Internet como nuevo centro articulador de la comunicación global.
La disputa por el control y la concentración de las diversas capas de internet -ver más adelante- que posicionan a las corporaciones tecnológicas como el epicentro de la nueva galaxia informativa, comenzará a dominar las prácticas culturales y de información ciudadana. Nace el paradigma del Grupo GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft). Los procesos conocidos como Brexit (Gran Bretaña), la elección de Trump (Estados Unidos) y el triunfo de Mauricio Macri (Argentina) pusieron sobre la mesa a Cambridge Analytica como vector de una interferencia política consumada mediante la minería y procesamiento de datos.
La clausura de la deliberación crítica
El reagrupamiento de los bienes simbólicos operados en esta articulación de corporaciones clásicas de control de las agendas locales con las empresas tecnológicas de base norteamericana van a producir un nuevo escenario social, laboral y político, donde pueden convivir la desinformación sistemática y automatizada, la precarización del trabajo, el crecimiento del desempleo y la despolitización, como núcleo de la prédica neoliberal.
La clave es el uso de la información personal que cada usuario suministra voluntariamente, lo que ha convertido a los datos en un commodity. El valor de las compañías “no reside en el software, sino en las redes de usuarios y los datos que cada uno de nosotros vamos dejando para que, a través de la construcción de perfiles detallados, luego nos vendan nuevos servicios”. (Suazo, 2018)
Las plataformas se vuelven dominantes no por lo que tienen físicamente, sino por la dinámica que crean conectando a los usuarios. “No son dueñas de los medios de producción como eran los monopolios de la Revolución industrial. En cambio, son propietarias de los “medios de conexión”, dice Suazo. Las plataformas de hoy se basan más en la participación que en la propiedad y dominan porque nosotros, los usuarios, las elegimos”.
La utopía fundacional de internet deja rápidamente lugar a la evidencia de nuevas restricciones a la libre circulación de ideas y opiniones. Algunos autores denuncian que se están minando los fundamentos mismos de lo público, esto es los procesos de deliberación y de crítica, al mismo tiempo que se crea la ilusión de un proceso sin interpretación ni jerarquía. Se fortalece la creencia en que el individuo puede comunicarse prescindiendo de toda mediación social, y se acrecienta la desconfianza hacia cualquier figura de delegación y representación” (López, 2003)[7] Los críticos de la visión optimista de la Sociedad de la Información basan sus cuestionamientos en la frágil estructura económica y social mundial vigente, caracterizada por una enorme brecha económica y social que separa a pocos países ricos de cientos de países pobres.
La automatización de la vida depende de los parámetros de carga y organización de los comportamientos (de indiscutible base técnico-científica) pero cuyos desarrollos dependen del propósito que los anima. En el mundo de los algoritmos “el ser humano pierde su autonomía a manos de decisiones algorítmicas que no puede comprender” (Chul-Han, 2022)
La función crítica o pasiva del receptor es sustituida por el prosumo informativo que convierte al receptor-espectador en reproductor activo del mainstream ideológico cuya base suministran las plataformas.
La reconfiguración productiva del sistema mediante puertos, redes y pantallas.
Junto con el proceso de transición a la radiodifusión digital, con la convergencia también emergen nuevos conceptos de integración vertical, además de una diferenciación más marcada entre la producción y la distribución de contenidos, tanto a nivel teórico como en diversos marcos regulatorios. Finalmente, la convergencia y la mayor intensidad de la competencia comercial han generado también nuevas formas de integración horizontal, por ejemplo a través de la diversificación y/o la internacionalización de productos. (Mendel, García Castillejo y Gómez, 2017)
Por eso, entender la organización y funciones de las capas que hacen posible la conectividad, así como las tendencias hacia la concentración horizontal y vertical, en términos similares a la formación de conglomerados multimediales en los 90, es necesario para pensar las políticas que permitan la gobernabilidad.
Al menos deben tenerse en cuenta la coexistencia de una serie de capas cuya correcta regulación es fundamental para poder resolver los problemas de alojamiento y localización en la nube, infraestructuras de interconexión, programas de acceso, producción y distribución de contenidos, proveedores de plataformas, servicios de programación y soluciones informáticas. Asimismo, titulares de derechos sobre contenidos, los data center, que almacenan localmente el grueso del contenido internacional en servidores de cercanía. Proveedores de conectividad de gran capacidad internacional con énfasis en los servicios de cableado submarino e interconexión satelital. Finalmente, los proveedores de última milla (ISP) que son quienes permiten que al usuario le llegue Internet a su casa u oficina.
Nuevos gigantes emergentes (Amazon, Disney, Netflix, HBO, Time Warner, Viacom. etc.) disputan la hegemonía con otros actores internacionales o locales. En la Argentina, se verifican hoy sistemas de concentración de la propiedad cruzada y convergente de servicios TIC y audiovisuales, tal como se aprecia en los indicadores que muestran posiciones dominantes en sus mercados de Clarín-Telecom (acceso a internet fijo y móvil) en forma compartida con Claro (América Móvil) y Movistar (Telefónica), Google, que domina los navegadores de Internet y las redes sociales junto a Facebook. Casi nueve de cada diez internautas (86%) afirman acceder a noticias a través de distintas plataformas de Internet. La mayoría (71%) lo hace a través de redes sociales, superando a los servicios de TV (67%) y largamente al acceso a través de la prensa escrita (23%)[8].
Políticas y resistencias regulatorias ante el desplome de las barreras analógicas.
La eventual gobernanza de un ciclo progresista en Latinoamérica, alimentado por los avances electorales en Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Colombia y especialmente las expectativas por un cambio profundo en Brasil, dependerá en buena medida de las capacidades gubernamentales de gestión y regulación del dispositivo tecno-informacional de manera tal que se tutelen los derechos sociales sin perjuicio del desarrollo científico tecnológico de la región hacia la economía del conocimiento.
Los medios tradicionales siguen administrando el debate social desde perspectivas neoliberales, utilizando, muchas veces, la posición dominante dentro de dos o más capas del sistema de circulación de bienes y servicios digitales de información y cultura.
La convergencia de las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual, introduce tensiones que desafían a los reguladores. El principal problema es decidir quién o quiénes van a administrar la red o las redes y resolver si habrá una o más redes.
La proliferación de redes y plataformas -en particular, las móviles- hasta alcanzar a miles de millones de personas que interactúan de forma casi constante con los sistemas de comunicación otorga centralidad a los debates sobre la regulación de sistemas de información y comunicación. Un desafío que solo podrá abordarse asumiendo la naturaleza transfronteriza del problema y la demanda de un acuerdo regional que permita promover una visión identitaria común de los intereses latinoamericanos.
[1] Castells, Manuel (2000). La sociedad red. La era de la información: economía, sociedad y cultura. Madrid, España: Editorial Alianza.
[2] Byung-Chul Han. No cosas. Quiebres del mundo de hoy. Penguin Random House… Bs. As.2022.
[3] Alemán, Jorge. Capitalismo y vida. Página 12. 10 de agosto de 2017 •
[4] Mattelart, Armand. Historia de la sociedad de la información. Barcelona. Paidós, 2002. Castells, Manuel. La sociedad red. La era de la información: economía, sociedad y cultura. Editorial Alianza, (2000). Suazo, Natalia. “Los dueños de Internet”. Editorial Debate. 2018. La concentración infocomunicacional en América Latina. Quilmes UNQ (2017)
[5] Mattelart, Armand Ïdem, 2002.
[6] Lazzaro, Luis. La batalla de la comunicación. Buenos Aires. Colihue. (2011).
[7] López, Guilebaldo .La Utopía de la Comunicación, entre las Fronteras de la Sociedad de la Información y la Comunidad de Comunicación. Octubre 2003.
[8] UNESCO, Concentración de medios y libertad de expresión: normas globales y consecuencias para las Américas, elaborado por Toby Mendel (Canadá), Ángel García Castillejo (España) y Gustavo Gómez (Uruguay).