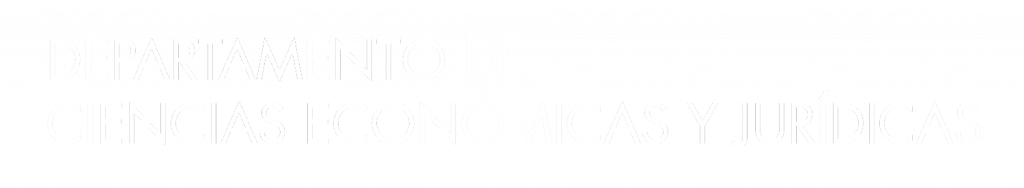El campo de los Derechos Humanos (DDHH) asiste a una verdadera transformación paradigmática con implicancias para la Economía Política Internacional. Desde fines de la década del ´90, con el resquebrajamiento del Consenso de Washington, los principales actores internacionales de este campo comenzaron una apuesta institucional dirigida a posibilitar que el discurso de DDHH penetrase en cuestiones hasta entonces consideradas puramente económicas.
En el ámbito específico del mercado financiero internacional, esta apuesta se materializó en, al menos, tres acontecimientos interrelacionados: en primer lugar, se conformaron en el seno del Consejo de DDHH de la ONU nuevas figuras institucionales con mandatos específicos para abordar temáticas relativas a deuda externa y DDHH; en segundo lugar, estas figuras se empoderaron para intervenir en casos puntuales en los cuales se sospechase pudiesen existir vulneraciones a esta clase de derechos; en tercer lugar, los preceptos jurídicos generales de los Pactos de DDHH se tradujeron a premisas concretamente adaptadas a la dinámica, actores y prácticas del mundo financiero internacional.
En este marco, luego del estallido en 2014 del denominado caso de los «fondos buitre contra Argentina»1, el Consejo de DDHH desplegó un conjunto de acciones destinadas en lo inmediato a advertir del impacto negativo del litigio sobre los derechos básicos de los sectores más vulnerables de la población del país. Ahora bien, junto a estas acciones coyunturales, desplegó otras tendientes a modificar las condiciones institucionales que
posibilitan el obrar de estos fondos y que, de prosperar, importarían modificaciones de fondo en el régimen de reestructuraciones de deudas soberanas.
Pese a las energías desplegadas y a las expectativas depositadas en este proceso, para principios de 2016 se hizo ya evidente que estas acciones no lograrían alcanzar sus objetivos de máxima y que, en definitiva, sus efectos prácticos tangibles serían más bien limitados. Consecuentemente, cabe preguntarse: ¿Cuáles son las dificultades que enfrenta el discurso de DDHH para penetrar en el campo financiero internacional?
Esta ponencia procura reflexionar sobre este interrogante mostrando el obrar de los agentes centrales de la gobernanza financiera internacional como reacción al caso argentino dirigidas, por un lado, a construir una solución «pro-mercado» a la problemática de los fondos buitre y, por otro lado, a socavar la viabilidad de aquellas otras soluciones propuestas desde discursos alternativos, como el desplegado en este escenario por el Consejo de DDHH.
A estos efectos el trabajo se divide en tres secciones. En la primera sección, describe sintéticamente los cambios en el mercado de deuda soberana que posibilitaron el desembarco de esta clase de fondos en el mundo de los Estados soberanos en la década del ´90; cambios que, en el plano de las reestructuraciones de deuda, estuvieron asociados a la emergencia de un nuevo «mercado de bonos de países emergentes». A partir de bibliografía especializada sobre la temática, el trabajo exhibe en este punto cómo los principales nudos de poder de este mercado se encontraban al momento del litigio de los fondos buitre contra Argentina concentrados en una pequeña red de agentes objetivamente identificable.
En la segunda sección, la ponencia muestra la «matriz política» desde la cual se construyó en 2013-2014 la solución pro-mercado a la problemática de los fondos buitre. Esta solución, básicamente, giró en torno a la redacción de un conjunto de cláusulas modelos a ser incorporadas en los futuros contratos de emisión de deuda soberana. Las instituciones y los sujetos que participaron en dicha redacción publicaron artículos e informes en los que presentan a los agentes participantes y los roles que asumieron en este proceso de reforma; artículos e informes que se toman en este trabajo como fuente de datos empírica para describir la referida matriz política.
La última sección muestra la posición que dichos agentes asumieron en los procesos de construcción de una solución alternativa a esta problemática que se sucedieron en el seno de la ONU en 2014-2016. Dicha posición se reconstruye desde los documentos
oficiales de la Asamblea General de la ONU y del Consejo de DDHH relativos a estos procesos.
Esta ponencia pretende poner sus resultados en diálogo con un conjunto de recientes trabajos que han analizado las dificultades que enfrenta el discurso de los DDHH para anidar en el campo económico-financiero. Entre estas dificultades –y sin agotar el espacio– estos trabajos han resaltado la carencia de enfoques teóricos interdisciplinarios adecuados, la falta de operacionalización de las normas generales al campo específico, los límites de los liderazgos y de las capacidades institucionales requeridas para movilizar a tiempo las organizaciones de DDHH, la aquiescencia de la sociedad civil, los contextos políticos desfavorables y, finalmente, la falta de voluntad de los Estados.
El trabajo muestra empíricamente que aún en los casos, como el analizado, en los que se saltean con relativo éxito todas estas dificultades y logran activarse los procesos pertinentes, todavía subsiste –en palabras de Bohoslavsky (2022)– el «poder de veto» de los actores financieros dominantes sobre sus potenciales resultados. Se argumenta que para que este poder sea eficaz no es imprescindible que estos actores desplieguen un conjunto de acciones desestabilizadoras positivas –espionaje, amenazas, compra de voluntades, sanciones–, sino que basta a estos efectos con que les den la espalda a estos procesos: el grado de concentración del mercado de deuda soberana es tal, que les permite vía omisión vaciar de contenido práctico a estas propuestas alternativas.