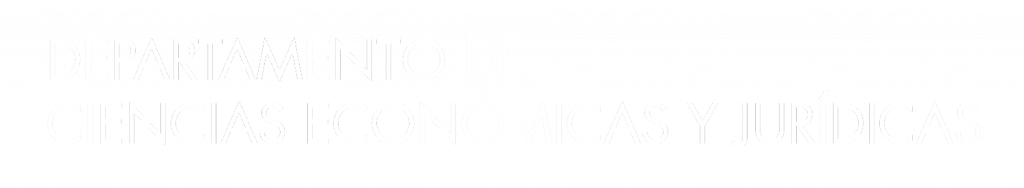A comienzos del siglo XX, la Argentina se caracterizaba por un fulgurante desarrollo económico, por la modernidad de su vida social y el alcance de sus logros culturales. Sin embargo, hace setenta años, el capitalismo argentino comenzó a mostrar señales de agotamiento cada vez más pronunciadas, hasta que llegó el momento en que, a la vista de la mayoría de la población, el presente nacional se transformó en una especie de desbarranque sin fin.
Los problemas de la economía argentina se derivan de su carácter chico, agrario y tardío. El país es “chico” porque su capital, ya sea nacional o extranjero, es decir, todo el capital que se acumula al interior de las fronteras, es una porción muy menor del capital mundial. Además, es “tardío” porque cuando comienza a desarrollar ramas industriales, la acumulación de capital en dichas ramas lleva décadas o incluso, más de un siglo, dominándolas. Y, por último, el capitalismo argentino es “agrario” porque la vinculación al mercado mundial ha tenido lugar a través de la exportación de productos agropecuarios. La calidad de las tierras en la Argentina ha permitido que el país reciba un ingreso extraordinario de riqueza en concepto de renta diferencial, impulsando el crecimiento general de la economía y la expansión de diversas industrias, así como una infraestructura y una cultura envidiable para muchas otras naciones. El ingreso extraordinario de recursos al país ha actuado como un mecanismo de compensación de su atraso relativo, pero en las últimas décadas, esta fuente de riqueza se ha mostrado cada vez más insuficiente. El único sector dinámico del país, que garantiza una inserción internacional provechosa, es ahogado por un sector industrial y de “servicios” que no puede sobrevivir por sí mismo, que solo sobrevive a costa de aprovechar al otro como mecanismo de compensación. Con el propósito de que la industria local no perezca, se la subsidia con recursos que provienen del sector agropecuario. Pero cuando lo que hay que subvencionar es demasiado grande (el PBI no agrario es mucho más grande que el agrario), comienzan los problemas, que se agravan si el ciclo dominante se caracteriza por precios bajos de materias primas. Eso es lo que comienza a suceder en la Argentina hacia mitad del siglo XX.
Dado que la renta diferencia resulta cada vez más insuficiente, la economía argentina, en su conjunto, desde mitad del siglo pasado, describe un serrucho descendente, porque no crece nada o muy poco. Cada crisis la lleva a un escalón más bajo. Y la recuperación tras la crisis, no la devuelve al punto anterior, sino uno más bajo, de manera que el país se va, lentamente, hundiendo en la miseria. En momentos en que la renta ya no puede compensar ni siquiera la caída, se buscan otros instrumentos para mantener la economía en funcionamiento: la devaluación (para devolver una efímera competitividad a las industrias locales), la inflación (para licuar los salarios y las deudas en pesos del Estado) y el endeudamiento. La consecuencia de este movimiento es el empobrecimiento creciente de la población.
La llave de las dificultades de la sociedad argentina se encuentra en la incapacidad de los sectores no agropecuarios para alcanzar la productividad mundial del trabajo. Si se resolviera esta cuestión, si la industria local pudiera alcanzar los estándares internacionales de productividad, al menos habría resuelto sus problemas generales, sería un capitalismo eficiente. Aun así, la Argentina seguiría siendo un país capitalista, una sociedad en la que la explotación social sería la experiencia dominante, y por lo tanto, cualquier mejora dentro de esa forma sería solo la sombra de lo que podría ser sin explotación. Pero no es posible que quienes han gobernado hasta aquí solucionen el problema. Desde mitad del siglo XX, gobernaron todos los partidos y orientaciones políticas burguesas posibles, y todos ellos fracasaron. Este atolladero no puede ser resuelto por la propia burguesía. Ni por la chica ni por la grande, ni por la nacional ni por la extranjera. Porque lo que exige la crisis, la concentración de todos los recursos en pocas manos, supone la expropiación de todos los capitales inútiles. Lo que en Argentina quiere decir, casi todo. Y todavía faltaría el otro elemento clave: la planificación, o como se dice en la calle, “un proyecto de país”. Esta clase social, entonces, solo puede sobrevivir fagocitando su propio cuerpo, es decir, comiéndose al país. Si la Argentina quiere tener un futuro, necesita ser salvada de la clase que la hizo nacer y que hoy ya está condenada por la historia. Otra clase tiene que hacerse cargo del país, una que tenga la capacidad para esta expropiación masiva, para concentrar los recursos y planificar un futuro. Esa clase no es otra que el proletariado.
En base al diagnóstico que se ha expuesto, en el presente trabajo se sostiene que es posible lograr una industria con la competitividad de Corea del Sur y el nivel de vida sueco en un período de 30 años. Esta es una propuesta de desarrollismo socialista: a través de inversión estatal en ramas claves (energía atómica, computación, farmacéutica) la Argentina podría conseguir exportar productos con gran valor agregado. Además, se podrían realizar modificaciones para mejorar la competitividad en otras áreas menos intensivas en tecnología pero que pueden absorber más empleo y ahorrar divisas. En ramas como calzado y confección podrían lanzarse empresas mixtas (estatales y privadas) que logren ampliar la escala y la competitividad, y por esa vía, disminuir importaciones innecesarias. Sobre esta base, podrían implementarse programas tendientes a mejorar la calidad de vida de la población, garantizando empleo, educación de calidad, servicios de salud, acceso a la vivienda, entre muchos otros elementos